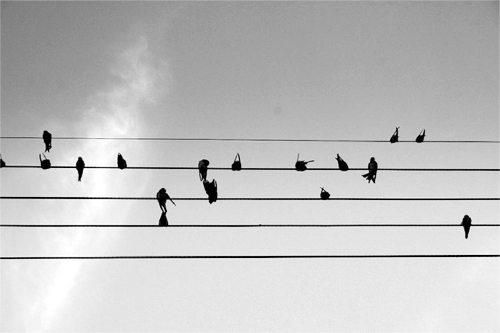Post-romántico
D.F. Torrents, 2011
Prometeo, quien osó robar el fuego del Olimpo, recibió su castigo: Zeus ordenó
a los distintos dioses que crearan una mujer capaz de seducir a cualquier hombre. Hefesto la hizo con formas sugerentes, modelando la arcilla,
Atenea le dio elegancia y Hermes la capacidad de seducir y manipular. Zeus la dotó de vida, la llamó Pandora y la envió
a casa de Prometeo, con una caja que contenía todos los males que harían sufrir a la humanidad, pero también con todos
los bienes.
Pandora, curiosa, abrió la caja y escaparon todos los males. Así mismo, salieron todos los bienes, pero éstos regresaron
al Olimpo. La doncella, asustada por su acción, cerró de golpe la tapa antes de que escapara lo único que quedaba: la
Esperanza...
Esperando más de la vida, perdemos la esperanza... y la esperanza es lo penúltimo que se pierde.
El estampido se oyó a más de un kilómetro de distancia, espantando las mil gaviotas que
decoraban la cumbrera de la capitanía del puerto. También desbandó a los pájaros que
insinuaban una sonata de vida en el pentagrama de las cuerdas de la luz que bordeaban el muelle, dejando sólo
la cacofonía estridente de sus chillidos. Por algo era una
Mossberg-cincotiros-deguacharaca-cañónrecortado-sinculata-calibredoce: no sólo destruía
lo que se atravesara al paso de los perdigones que escupía, sino que lo hacía con contundencia, con una
voz estentórea que acallaba cualquier otra y daba a entender que la suya era la última palabra.
La decisión no había sido fácil de tomar. Pero cuando oyó otra vez el
ce n’est pas posible que apenas en un susurro salió de su boca mezclado con el
humo del cigarrillo que fumaban en lo alto del risco mientras se hipnotizaban con el romper de las olas contra el
acantilado, supo qué era lo que debía hacer. Se limitó a acariciar su mano y a pugnar porque las
lágrimas delatoras no se escurrieran con el consiguiente bochorno. El que sus ojos apenas se humedecieran le
resultaba aceptable…
Con los años había comprendido que el objeto del verdadero amor era el otro, no
uno mismo. Por fin había entendido que si se amaba, siempre se querría lo mejor para la amada, sin
mezquindades ni egoísmos, sin reclamos, sin cortar las alas de su libertad. Y ella había decidido
conservar lo suyo y excluirlo. “Sus razones tendrá para negarse todas las
posibilidades”, se dijo. Sin embargo, los engramas enquistados en su cerebro lo sumergían en la
angustia y el dolor, sin poder acallarlos con la razón. La cuestión se había convertido en algo
visceral, algo a lo que no podía escapar y que le decía que con aquel reiterado veredicto de
imposible no podría vivir. No valdría la pena vivir. No sin ella.
Así que repasó los recuerdos que quería llevarse.
Empezó por el principio, como debía ser para su rígida mente: la mirada entrecerrada que
hacía sombra a la humedad brillante de sus ojos. Mirada que le había traspasado el alma algunos meses
antes, cuando la conoció. Mirada ensoñadora, le dijo entonces, si mal no recordaba. La misma que todas
las noches era lo último que su mente discernía antes de caer en la inconsciencia del sueño…
También se llevaría los primeros besos de saludo en las mejillas, que de protocolarios pasaron a ser una
fuerte y húmeda presión cómplice. Luego más intensos —pero aún en las
mejillas— cuando se reforzaban con el agarre firme de un brazo moreno, de un hombro redondo como un durazno o,
en el colmo de la osadía pública, con una mano atenazando su nuca para evitar que escapara, sintiendo
el lóbulo de su oreja y acariciando su sien. También se llevaría el sentir su mano en la espalda,
sin saber si era real o imaginaria la fuerza que sentía que lo halaba hacia ella.
No dejaría en este mundo el recuerdo de la primera vez que las mejillas —por azar o inconciencia—
se desplazaron del ángulo al que estaban acostumbradas y esa vez el beso fue dado en las comisuras de las bocas
que ambos tenían entreabiertas. Fría humedad y cálido aliento que le estremeció los
más recónditos meandros de su cerebro. No, no lo dejaría, lo llevaría consigo…
Tampoco dejaría para que se diluyera en el tiempo lo sentido cuando ella, en un arranque de atrevimiento, lo
abrazó como se aferra un náufrago al único madero que flota en leguas a la redonda:
— ¡Tengo unas ganas locas de abrazarte, Capi!
—Hazlo, Princesa— dijo él.
—No, no debo… —replicó mirándole a los ojos y dejando caer los brazos.
—Tu problema es que piensas demasiado— le recriminó. Dedícate más a sentir, no a
pensar— añadió él, atrayéndola hacia sí.
Entonces sintió sus muslos tensos contra los suyos, sus senos aplastados contra su pecho con su nariz perdida
en la selva castaña y desordenada de su cabellera. Aspiró su olor y cuando detectó que su
corazón desbocado marchaba al mismo ritmo que el de ella, sintió que realmente el náufrago era
él y ella su salvación.
Repasó la vez en que ella, eufórica y corriendo como una chiquilla traviesa, se devolvió desde
la plancha que conectaba su mundo con la tierra firme y casi lo tumba por la borda donde estaba sentado, al darle un
sonoro y fugaz beso en la boca; lo tomó por sorpresa y no tuvo un disfrute real del momento, pero era algo que
valía la pena conservar para el más allá.
Incluyó en su baúl de la memoria, las innumerables veces que sus dedos apenas se rozaban cuando
hacían pantalla para encender un cigarrillo, pero que siempre, a pesar de lo nimio del gesto, desembocaban en
un perderse las miradas del uno en el otro. Y entonces no estaban mirándose a las pupilas sino a lo más
profundo de sus almas.
No se perdonaría si dejara olvidado en este mundo la vez que, estando él a sus espaldas, ella se
acodó sobre la rueda del timón que tenía al frente. Sus nalgas lo presionaron del ombligo para
abajo, dejando de inmediato en evidencia su hombría, con una tensión imposible de disimular. La parte
posterior de sus muslos contra los suyos. Llevaba una blusa corta que, por el ángulo en que ella se inclinaba,
se subió dejando ver la curva de sus caderas y su cintura, doradas —¿y tal vez dulces?—
como la panela. No tuvo más remedio que subir sus manos y tomarla de la cintura, acariciándola con
suavidad. No se resistió.
A pesar de no ser un recuerdo verdadero, llegó a considerarlo así de tanto recrear y revivir en su mente
la situación de ella inclinada y él posando sus manos en su cintura. Días después, se
asombraba de la velocidad con que sus neuronas interactuaron en aquellos fugaces momentos para imaginarse a sí
mismo subiendo las manos por su vientre duro y aterciopelado, distrayéndose y concentrándose en dibujar
círculos alrededor de su ombligo, contando sus costillas una a una y separando de su piel el breve
corpiño para liberar sus senos pequeños, blandos todos ellos menos en su cúspide, rematados por
pezones que poco a poco se endurecían y que se endurecerían aún más si él lograra
acunarlos y entibiarlos con su lengua. La mano que no acariciaba los pezones se deslizó bajo el
elástico de sus bragas — poco a poco para romper resistencias sin espantarla—, hasta empezar a
sentir los vellos que ensortijaba en sentido contrario a las manecillas del reloj, en un afán iluso de detener
el tiempo. Un sordo jadeo de ella le ordenó a su mano bajar aún más para humedecer sus dedos con
el néctar que empezaba a mojarla entre los muslos, los cuales imaginó también dorados como la
cintura que acariciaba…
Su mente se detuvo porque ella, con un movimiento brusco, se enderezó. No se volteó a mirarlo ni dijo
nada. Él también callaba. Igual, no habría podido musitar palabra, pues el corazón desbocado
le atenazaba la garganta dejándole apenas respirar.
Pero el peor ahogo llegó cuando ella, inclinándose de nuevo sobre el timón, se frotó contra su
sexo aprisionado por los jeans, en lo que le pareció una clara invitación a
concretar lo que momentos antes había sólo imaginado. Esta vez agarró con más fuerza la
frágil cintura y no había iniciado el camino de la primera caricia, cuando ella se enderezó,
no de golpe sino lentamente, no jadeando ni respirando fuerte, sino diciendo con voz apenas audible el primer
ce n’est pas posible que había oído en su vida. El primer eslabón
de imposibles que formarían la cadena que llevaba al cuello y que sabía que lo
sumergiría en una negrura sin fondo. Anclado a la nada. Pero con sus recuerdos…
Tampoco en ese momento pensó en recriminaciones ni exigencias. Sólo quería que ella fuera feliz,
porque estaba convencido de que la felicidad del ser amado es la propia. ¿Sería ella feliz atada a sus
imposibles, los mismos que ahora lo condenaban a él? No lo sabía.
Sólo sabía que su tiempo para averiguarlo se había agotado.
Con suavidad, pero con determinación, oprimió el gatillo, y mil gaviotas se remontaron en el aire para
averiguar el porqué de tanto estruendo. El pentagrama dibujado por los pájaros se esfumó, y ya
nadie en este mundo pudo interpretar la sonata de vida que habían escrito…